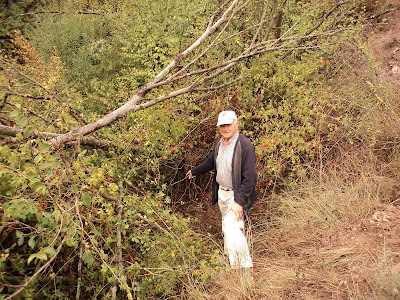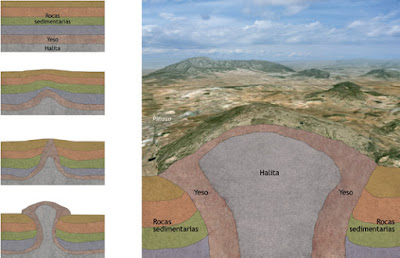Autor del artículo:
Colaborador:
Asesor ingeniero de minas:
INDICE:
- Introducción
- La sal: el petróleo de la antigüedad
- La sal se vendía en el estanco de Casa Salada
- Las salinas de La Puebla de Castro
- Aprovechamiento de las salinas por los reyes de Aragón durante la Edad Media
- El Estanco de la sal
- Estructura tradicional del salinar
- Biografía
1. INTRODUCCIÓN
La sal es un producto que apenas destaca en las estanterías de
alimentación de los supermercados, su precio es irrisorio y las revistas, los
profesionales y programas de salud desaconsejan continuamente su consumo. Esta
irrelevancia y mala prensa es reciente, de las últimas décadas. Antes fue muy
diferente, llego a ser uno de los elementos más apreciados y prestigiosos del
poder y del comercio. De la relevancia que alcanzó la sal trata el presente
artículo y veremos el aprovechamiento de ella en La Puebla de Castro durante
los siglos pasados a la luz del contexto histórico-económico.
En el s. XVII existían dos explotaciones salineras en La
Puebla de Castro: una en el paraje denominado “Las Salinas” y otra en Fuen
Salada (en el inicio del Barranco de Fuen Salada) junto al yacimiento
arqueológico del cerro Calvario.
Fuen Salada, sin duda,
abasteció de sal a la ciudad hispanorromana de Labitolosa y a los asentamientos que en la misma zona se
establecieron posteriormente: el castillo visigodo de Muns habitado por la famila
Uskara y el mítico Bahlul ibn Marzuq,
el poblado moro de Mialica y el hins
musulmán de Muñones o Castro Muñones.
Sin embargo no fueron éstas las únicas salinas que se explotaron.
Durante la Edad Media tanto la Real Casa de Castro como el Abadiado de Castro hicieron,
temporalmente, aprovechamiento de otras
salinas situadas en territorios de su influencia: Aginaliu-Juseu, Calasanz
y Peralta (Castillón, 1985); e incluso
de las importantes salinas de Naval (Torres,
2005).
En el artículo encontrarán la palabra “Estanco” en dos de sus acepciones. Por un lado como prohibición de
la venta libre de un determinado producto cuya explotación, distribución y
precio está reservada en exclusiva al Estado; en concreto aquí define el monopolio que ejerció el Estado sobre
la sal (producto estancado) y la
potestad de poder ceder parcialmente dicho monopolio a particulares. El segundo
significado hace referencia a la tienda
o punto oficial de venta de
productos estancados: la expendeduría autorizada para la venta de la sal.
El Estanco de la sal,
decretado por Felipe II en 1564, supuso la expropiación de todas
las salinas del reino de España (en Aragón
no fue efectivo hasta principios del s.
XVIII). Se cerraron la mayoría de las salinas, entre ellas las dos de La
Puebla de Castro, el Estado pasó a gestionar las más rentables y a vender la sal
en expendedurías autorizadas. El estanco
o “toldo” de venta de sal de La
Puebla de Castro lo regentaron los de Casa
Salada.
La abolición del Estanco de
la sal llegó en el año 1869; algunas de las salinas operativas se
devolvieron a sus antiguos propietarios, otras se subastaron, se autorizó la
reapertura de antiguas salinas clausuradas y la creación de otras nuevas.
Con el desentacamiento,
La Puebla de Castro, de sus dos antiguas salinas, recuperó solo el manantial de
Fuen Salada, con un caudal bastante menguado.
Aun así, alcanzaba para uso doméstico de
los vecinos, aliviando la economía de subsistencia en la que vivían la
mayoría de las familias. El agua salada era recogida y transportada por las
mujeres en cantres (cántaros) que llevaban
apoyados en la cadera y a la cabeza, sobre un pañuelo o un
benzello (vencejo) enroscado, más cómodo que el transporte en caldereta. En las
casas se almacenaba en pequeñas tenalletas (tinajas) con tape de madera.
Durante la cocción de guisos de olla (coles, verdura, pella…), en lugar de
salarlos con sal, se les añadía un cacillo de agua de Fuen Salada. También se
utilizaba para preservar alimentos en salazón, sobre todos las olivas.
 |
| Mujer transportando agua en cántaros. Autora de la foto: Pilar Sotelo Álvarez. |
El siglo XX trajo el
fin de Fuen Salada. Superada la época de la postguerra civil, llegaron las
décadas del desarrollo económico y la producción industrial de sal. Con las mejores condiciones de vida, el incremento
de la renta per cápita y un precio más que asequible de la sal de mesa, el
manantial perdió su utilidad. En torno al año 1970 pasó al olvido. La tierra arrastrada por las tormentas y la
creciente maleza acabó cegando la fuente y ocultando su localización. En el año
2021 solo un habitante de La Puebla de Castro recordaba su ubicación exacta, Antonio Ferrer Torres de Casa Benarda.
Recientemente, Antonio Ferrer Torres, a sus 88 años de edad, ha guiado entusiasta una expedición de
Informadores Turísticos Locales y colaboradores para señalarles el
emplazamiento del manantial. Con las primeras intervenciones de desbroce ha aflorado un pequeño e ilusionante caudal
de salmuera; el experto pueblense en geología Víctor Ciutad Buetas de Casa el Cortante ha confirmado la calidad de la misma.
 |
| Fuen Salada. Afloramiento de un pequeño caudal de salmuera tras las primeras intervenciones de desbroce del manantial. Autor de la foto: Pedro Bardají Suárez. |
Los Informadores Turístico Locales de La Puebla de Castro, entre sus próximas actuaciones, tienen
previsto terminar de desbrozar Fuen Salada y su entorno, y habilitar una ruta circular a pie que permita llegar
hasta el manantial, contemplar de cerca la pintoresca Peña Roya, los restos de
calzada romana y los misterios de la ciudad hispanorromana de Labitolosa.
En los siguientes capítulos
trataremos: capítulo 2, la
importancia que la sal ha tenido para el ser humano desde la antigüedad; capítulo 3, la sal, durante el
Estancamiento, se vendía en el estanco de Casa Salada; capítulo 4, origen y localización
de las salinas de La Puebla de Castro. Los dos siguientes capítulos abordan dos
periodos históricos del aprovechamiento
de la sal: capítulo 5, uso de la
sal por los reyes de Aragón durante la Edad Media; capítulo 6, el periodo del Estancamiento. El artículo finaliza, capítulo 7, con una descripción del
funcionamiento tradicional de un salinar de la provincia de Huesca.
2. LA SAL: EL PETROLEO DE LA ANTIGUEDAD
Un denominador común que los historiadores encuentran presente en
todas las épocas de la historia y en cualquier región del mundo es la búsqueda de fuentes de sal o de sistemas
de abastecimiento de la misma para el consumo humano y animal; yacimientos
de sal gema, manantiales salados de interior y el agua del mar.
Las razones son evidentes, la sal es un nutriente esencial en la
dieta diaria para la supervivencia del ser humano y de su ganado, se ha
utilizado para la conservación del pescado y la carne, para condimentar los
platos, para usos médicos, incluso en ceremonias y rituales religiosos; es el
mineral de los 14.000 usos (Calvo, 2017).
 |
| Salazón de jamones de cerdo. Foto de Secadero La Serranía, publicada en https://identidadaragonesa.wordpress.com/2015/09/08/el-jamon-de-teruel/ |
Francisco Castillón Cortada (Castillón,
1985), historiador y sacerdote, nos aporta un dato de la importancia de la sal
en el Imperio Romano: cada soldado
de las legiones, además de su paga recibía un “salario” (una moneda para comprar sal). Aquella moneda, para ser intercambiada por sal
“salarium argentum” o dinero de sal, con la que se completaba el pago de sus
servicios, es el origen del término actual “salario”.
Juan Miguel Rodríguez Gómez (Rodríguez,
2015), catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad Complutense de
Madrid, sostiene que la sal fue, en los
siglos pasados, como es actualmente el petróleo y sus derivados, un
elemento de consumo básico que todos precisan adquirir, sobre el que los gobernantes no pueden resistirse a
cargar impuestos.
Desde el imperio Romano y durante toda la edad media, la necesidad
de obtener liquidez para financiar campañas militares, realizar obras públicas,
pagar deudas y afrontar otros gastos llevó a los gobernantes a apropiarse de
parte y progresivamente de toda la producción de sal de sus territorios.
Justificaban esta expropiación por causa de utilidad pública, para evitar
abusos en el comercio y la venta, siendo el verdadero motivo la obtención de
suculentos ingresos con la explotación y las cargas impositivas a un bien tan
preciado y necesario.
 |
| Las salinas de Torrevieja (Alicante). Foto Corbis, (https://www.traveler.es/naturaleza/galerias/las-salinas-mas-espectaculares-de-espana/1301/image/64281) |
3. LA SAL SE VENDÍA EN EL ESTANCO DE
CASA SALADA
Actualmente asociamos la palabra estanco a la tienda que expende tabaco y sellos postales; dos
productos estancados. Sin embargo el Estanco del tabaco no fue el primero en
España. El Estanco de la sal fue
anterior, se decretó en el año 1564;
el del tabaco se estableció 72 años
después, comenzó en Castilla en 1636
y ese mismo año se aplicó también en Aragón por decreto de las Cortes (Asso,
1798).
El Estanco de la sal en
España lo impuso Felipe II, en
1564, con resultado desigual. Veremos en el capítulo 6 que el antiguo reino de Aragón, amparado por sus fueros,
se resistió temporalmente hasta que Felipe
V anuló dichos fueros. En 1736 todo
el territorio aragonés se sumó al Estanco nacional. Desde esa fecha el Estanco
de la sal fue general y efectivo en toda España hasta su abolición definitiva en 1869.
Numerosos países, al igual que España, estancaron la sal. En Italia, por ejemplo, el Estanco duró
hasta 1970. Muchos de sus establecimientos aún conservan el cartel de “sale
e Tabacchi” (“sal y tabaco”); en el mismo punto de venta los ciudadanos
compraban la sal y el tabaco.
 |
| Estanco italiano en la ciudad de Arezzo, donde se vente sal y tabaco. Foto de Howard Stanbury (https://www.flickr.com/photos/stanbury/8108477276/) |
En España los puntos de
venta de la sal y del tabaco ocuparon locales diferenciados. La provincia
de Huesca en el año 1856 tenía autorizadas 352 expendedurías de Sal, conocidas popularmente
como “toldos” y 256 de tabaco (Instituto Nacional de Estadística, 1858).
En La Puebla de Castro, según nuestras averiguaciones, tanto el alfolí (almacén de la sal) como el estanco
de la sal, es decir, el “toldo” o
tienda donde se vendía la sal al por menor, los regentaban los habitantes de Casa Salada y probablemente estarían localizados
en dependencias de la propia Casa Salada,
actual Casa de Vicentón de Nieves.
 |
| Autor de la foto: Juanjo Clapés Morancho. https://puebladecastro.blogspot.com/search/label/.%C3%8Dndice%20de%20Casas%20del%20Pueblo |
El estanquero de Casa Salada vendía
la sal por fanegas, almudes y cuartillos; medidas de volumen utilizadas en
Aragón para contar oficialmente y vender la sal. Una fanega o hanega aragonesa
equivalía a 22’42 litros de sal, un almud
a 1’87 litros y un cuartillo a 0’62
litros.
 |
| Fanega y almud. Medidas de volumen aragonesas. |
El abastecimiento del estanco de La Puebla provenía del Alfolí General de Naval. Desde éste la
sal era transportada por arrieros (trajineros) que
surtían las necesidades tanto del estanco pueblense como de otras expendedurías
autorizadas de la provincia.
 |
| Alfolí de Naval. Foto de José Luis Pano. |
Para asegurar los ingresos de la Hacienda Estatal y un rigor en la
administración de la extensa red de estancos de sal distribuidos por el
territorio español, el Estado se dotó de una amplia infraestructura funcionarial: un cuerpo policial específico (el Resguardo de salinas; ver el capítulo 6) y funcionarios encargados
de inspeccionar la extracción de la sal, su almacenamiento, su transporte, su
venta, la calidad del producto, los precios, las pesas y medidas, etc. (Lapeña,
1984).
4. LAS SALINAS DE LA PUEBLA DE CASTRO
En La Puebla de Castro, antes
del Estanco de la sal (en Aragón se impuso a principios del s. XVIII), existían
dos explotaciones salineras: una en
el paraje denominado “Las Salinas” y
otra en Fuen Salada, junto al
yacimiento arqueológico de Labitolosa.
Hagamos un breve recorrido por su historia geológica. Las salinas de La Puebla de Castro tienen su origen en una cuenca marina de gran extensión, en terrenos que hace más de 200 millones de años, en el periodo Triásico Superior, estaban ocupadas por el mar del Tethys. Movimientos tectónicos ascendentes favorecieron la retirada progresiva del mar dando lugar a lagunas de poca profundidad con agua salada. La existencia de un clima árido propició una fuerte evaporación dejando grandes depósitos de sales. Luego, sobre estos sedimentos, llegaron otros depósitos continentales componiendo un terreno denominado facies Keuper formado por areniscas, calizas, yesos, arcillas y sales.
Los materiales de las capas inferiores (sal gema, yesos, arcillas),
al tener menor densidad que los
materiales posteriores (de las capas superiores de sedimentación), fueron
ascendiendo a la superficie formando el diapiro
de La Puebla de Castro (Desafío Ribagorza, 2015).
Los expertos en geología José
María Mata Perelló y Jaume
Vilaltella Farràs (Mata y Vilaltella, 2005) confirman la ubicación de las salinas de La Puebla de Castro en
afloramientos de materiales arcillosos y yesosos con presencia de halita (sal
de roca). El agua de lluvia que atraviesa los estratos superiores y el agua
subterránea que circula en contacto con los materiales de estas formaciones
geológicas los va lixiviando, los lava, disolviendo las sales más solubles, para
alumbrar como salmuera en
manantiales (agua que lleva disuelta una
concentración de sal muy superior al agua de mar).
Para obtener la apreciada sal se sometía la
salmuera a un circuito de balsas y eras de poca profundidad que facilitaban la
evaporación del agua hasta lograr la cristalización de la sal. Describimos el
proceso en el capítulo 7.
 |
| Panorámica del diapiro de La Puebla de Castro visto desde el del castillo de Castro. Foto publicada en: http://desafioribagorza.blogspot.com/2015/10/geo-ruta-1-diapiro-de-la-puebla-de.html |
Las dos salinas
de La Puebla de Castro.
La situada en el paraje denominado “Las Salinas” era trabajada por los habitantes de Casa Salada. Las distintas obras de
acondicionamiento de los campos para el cultivo moderno del cereal han borrado
todo resto del antiguo salinar. Los mayores del lugar recuerdan la finca que
allí tenían los de Casa Salada con una construcción, hoy arrasada, dedicada a
dar servicio a la explotación. La imposición del Estanco de la Sal (principios del s. XVIII) les obligó a cerrar la salina a cambio de una
compensación económica (proceso que veremos en el capítulo 6). Perdido su negocio, aprovecharían la oportunidad que
les ofrecía el nuevo monopolio estatal de la sal y, haciendo valer su
experiencia, cogerían la regencia del “toldo” o expendeduría oficial de sal que
se abría en el pueblo.
En el mismo paraje de “Las Salinas” se encontraba la Chesera de la Torremata (Torre Mata),
cerrada hace varias décadas. Las cheseras o fábricas de yeso fueron muy comunes
en La Puebla de Castro. Muchas familias de la localidad tenían su propia
chesera para consumo propio. Las había más potentes, como la de “la Torremata”
cuyo producto era muy apreciado por su calidad en los pueblos del contorno. La
dedicación al yeso (aljez) les valió a los pueblenses el mote de aljeceros (Andolz, 1996), con el que completan
el otro sobrenombre, que ha perdurado hasta nuestros días, el de morcilleros.
La segunda salina, probablemente
más antigua, se alimentaba del manantial de salmuera denominado Fuen Salada, situado en la cabecera del
Barranco de Fuen Salada, muy próximo
a la ciudad hispanorromana de Labitolosa.
Los expertos consideran que estas salinas eran explotadas desde la romanización,
abasteciendo las necesidades de consumo de la ciudad de Labitolosa y utilizando
sus posibles excedentes para la exportación. Abastecieron también a los
asentamientos que en la misma zona se establecieron posteriormente: el castillo
visigodo de Muns habitado por la
famila Uskara y el mítico Bahlul ibn Marzuq, el poblado moro de Mialica
y el hins o castillo musulmán de Castro Muñones
(Muñones).
 |
| Fuen Salada en el entorno de la ciudad Romana de Labitolosa. La Puebla de Castro. Autor: Pedro Bardají Suárez. |
También aquí, en las proximidades de Fuen Salada, existía una chesera (fábrica de yeso).
Las Salinas y Fuen Salada son las dos explotaciones de sal, en terrenos
de La Puebla de Castro, de las que tenemos referencia. Pero, a lo largo de la
historia, no fueron las únicas que
se utilizaron. Durante la Edad Media
tanto la Real Casa de Castro como el
Abadiado de Castro hicieron aprovechamiento de otros salinares situados
en territorios de su influencia.
El historiador local Antonio
Torres Rausa (Torres, 2005) cita varios documentos en los que el rey Jaime I el Conquistador cede
temporalmente a su hijo Fernán Sánchez,
primer Barón de la Real Casa de Castro, los rendimientos de las salinas de Naval.
El historiador y sacerdote Francisco
Castillón Cortada (Castillón, 1985) sostiene que el abadiado de Castro y la Baronía
de Castro disfrutaron de privilegios sobre las salinas de Aginaliu-Juseu, Calasanz y Peralta de
cuyo aprovechamiento, considera, se sirvieron para ayudar a financiar la
construcción y mantenimiento de edificios en Castro así como para atender las
necesidades del clero de la Iglesia de Castro.
 |
| Balsa de almacenamiento y concentración de las salinas de Aguinaliu-Juseu. Foto de José María Mata Perelló y Jaume Vilaltella Farràs. |
Era algo habitual que abadiados y monasterios defendieran
derechos, más o menos legítimos, sobre un bien tan necesario y lucrativo como
la sal. La historiadora Ana Isabel
Lapeña Paúl (Lapeña, 1984) ha estudiado el tema y pone como ejemplo al monasterio de San Juan de la Peña que aseguró
su abastecimiento de sal y la especulación y comercialización de determinadas
salinas utilizando el recurso de falsificar
documentos para justificar los supuestos derechos del monasterio sobre las
mismas.
En los dos siguientes capítulos repasaremos el uso que hicieron de
la sal los reyes de Aragón durante la Edad Media y, luego, analizaremos el
periodo del Estancamiento.
5. APROVECHAMIENTO DE LAS SALINAS POR
LOS REYES DE ARAGÓN DURANTE LA EDAD MEDIA
Los reyes de Aragón, desde la fundación del reino y durante toda
la Edad Media, encontraron en las salinas una fuente continua de ingresos. Una
constante de los gobernantes de la época. Varias
eran patrimonio de la corona, las más de
las veces por expropiación forzosa, el resto pertenecían a particulares, instituciones
religiosas y a nobles y comerciantes. La corona explotaba directamente
algunas de sus salinas, otras las arrendaba, a lo que sumaba lo recaudado por
impuestos a la venta de la sal y otras tasas (Lapeña, 1984).
Veamos algunas formas
utilizadas por la Hacienda aragonesa para recaudar dinero con la sal:
- Albarán o albara: impuesto directo sobre la producción de sal.
- Lezda: impuesto por el comercio de la sal.
Acopios o encabezamientos: la obligatoriedad de comprar periódicamente una cierta cantidad de sal, se utilizara esta o no, a una determinada salina y a un precio fijado, sancionando su incumplimiento con una multa. Jaime II de Aragón, el Justo, en el año 1300 dispuso que todas las cabezas de la casa, incluyendo los hijos mayores de 7 años, tenían la obligación de comprar una concreta cantidad de sal a los alfolíes del rey (Asso, 1798). En ocasiones estas obligaciones alcanzaban a los niños mayores de 3 años (Gual, 1965). Otras veces los acopios iban dirigidos a la localidad, en cuyo caso el concejo debía adquirir la cantidad tasada para sus habitantes y cabezas de ganado y luego distribuirla entre los vecinos.
Jaime II, el justo, rey de Aragón.
Oleo sobre lienzo de Felipe Ariosto,
año 1634. Museo del Prado.- Monopolios locales y temporales: concesión real a determinados particulares para que pudieran extraer sal y abastecer con ella, con su venta en exclusiva, a una determinada parte del reino. Las distintas localidades tenían asignada una salina a la que obligatoriamente debían comprar la sal. En 1247 el rey Jaime I el conquistador concedió a la salina de Naval el monopolio para el abastecimiento y la venta en exclusiva a gran parte de la actual provincia de Huesca a excepción de las ciudades de Huesca y Barbastro.
Las salinas de mayor tamaño
no pertenecientes a la corona solían tener no uno sino varios propietarios con sus respectivos derechos, siendo las
combinaciones más frecuentes las siguientes:
- Un conjunto de vecinos de la localidad. Cada cual poseía la propiedad y derecho de explotación de distintas zonas y de diferentes proporciones o cantidades de agua salada al año.
- Instituciones religiosas. Solían adquirir la propiedad parcial o total o un derecho sobre las salinas por donación de particulares o por concesiones reales. Les reportaba ingresos fijos con los que mantener el culto, la iglesia, el monasterio…
- Nobles y comerciantes a los que el rey les concedía por un tiempo o les trasfería su derecho real sobre una salina y su producción, en compensación o pago por servicios prestados. En otras ocasiones las adquirían tras sacarlas a la venta el rey por tener necesidad de dinero para hacer frente a deudas o apuros económicos.
Las salinas de Naval, como otras de la zona, eran tradicionalmente
laboreadas por los moriscos. Cuando en
1610 los moriscos aragoneses
salieron del reino por el decreto de expulsión
de Felipe III, la población cristiana tuvo que ocupar los puestos y labores
que dejaron vacantes (Rodriguez, 2015).
6. EL ESTANCO DE LA SAL
Durante el reinado de Felipe
II, 1564, se decretó el Estanco de la sal en España, monopolio
constituido en favor del Estado, con resultado desigual (Rodríguez, 2015). Felipe IV avanzó su aplicación;
promulgó la Real Cédula de 22 de junio
de 1631 y organizó una administración capaz de controlar la producción,
distribución y el cobro. Esta administración y gestión tributaria no se aplicó a las salinas aragonesas al quedar protegidas por los fueros del Reino de Aragón. La
situación cambió en 1707, en plena
Guerra de Sucesión, cuando Felipe V
decretó la abolición del Consejo de
Aragón y sus fueros (“Decreto de
Nueva Planta”). Desde ese momento Aragón pasó a regirse por las mismas
leyes que Castilla. En 1709 Felipe V
emitió una orden general por la que incorporaba
al Estado español todas las salinas del reino de Aragón: manantiales,
pozos, minas, lagunas saladas y prados de agua salada; todas las salinas sufrieron
expropiación forzosa.
 |
| Felipe V, rey de España desde el 1700 al 1746. Retrato al oleo pintado por Jean Ranc en 1723. Museo del Prado. |
¿Cuántas salinas se expropiaron en la provincia de Huesca?
D. Juan Bautista Mariete
y D. Juan Antonio Mañas fueron los
visores designados para inspeccionar los recursos salineros del partido de
Huesca (Plata, 2006): 5 pozos, 63 manantiales, 2 minas y 2 lagunas de agua
salada. Tras recibir los correspondientes informes, Hacienda optó por mantener únicamente en funcionamiento las dos principales, las salinas de Naval y las de Peralta, por considerar que la calidad y cantidad de sal que
producían era suficiente para abastecer las necesidades de la provincia. El
resto fueron inutilizadas y custodiadas para evitar su uso. El proceso culminó
en 1736.
Entre las salinas
destruidas, inutilizadas o cegados sus manantiales estaban las de La Puebla de Castro (las Salinas y Fuen Salada) y las de Aguinaliu,
Juseu, Secastilla, El Grado, Calasanz, Gratal, Escalete, Clamosa, Palo y
Salinas de Trillo. En compensación por
el cierre forzoso se les ofreció a sus dueños una indemnización económica.
La explotación de las
salinas abiertas y sujetas al Estanco la llevó directamente el Estado. En
ocasiones las arrendaba a sus antiguos dueños o a particulares con la
obligación de entregar la sal producida al precio que Hacienda estableciera por
fanega. Toda la sal que se fabricaba iba a parar a los almacenes o alfolíes de la Hacienda Estatal, que era quien fijaba
el precio y la distribuía a las expendedurías
autorizadas o “toldos” que la
acercaban finalmente a los consumidores.
Las salinas de Naval
abastecían 8 alfolíes: Huesca, Barbastro, Jaca, Biescas, Ainsa, Berdún,
Ayerbe y Sariñena. Las salinas de
Peralta abastecían 4 alfolíes: Benabarre, Benasque, Campo y Fraga (Plata,
2006). En La Puebla de de Castro el estanco
o “toldo” regentado por los de Casa Salada se surtía directamente del alfolí general de Naval.
En 1834, en plena
vigencia del Estanco de la sal, el Diccionario
de Hacienda con aplicación a España (Canga, 1834) recoge que las salinas de
La Puebla de Castro permanecían cerradas y sin labrar. En esa fecha, en todo Aragón solo estaban abiertas y
sujetas al Estanco 9 salinas: Naval
y Peralta en Huesca; Remolinos, Castellar y Sástago en Zaragoza; Armillas,
Arcos, Ojos negros y Valtablado en Teruel; siendo las de Castellar y Remolinos
de piedra (sal sólida) y las otras 7 de salmuera.
 |
| Trabajando en las salinas de Naval. Foto de salinardenaval.com (https://salinardenaval.com/historia/) |
Recapitulemos: el Estanco de
la sal supuso el control por parte de la Corona Española de la producción, la
distribución y el comercio de la sal en todos sus territorios incluidas sus
posesiones de ultramar. La sal llegó a ser una de las principales fuente de
ingresos del Tesoro. Cada persona iba a los estancos o expendedurías oficiales
de venta (“toldos”) a comprar la sal que necesitaba para el consumo.
Mientras estuvo vigente el Estanco hubo periodos en los que la
administración del Estado impuso también los encabezamientos o acopios
a la población y al ganado; una
medida que, como hemos visto en el capítulo
5, se utilizaba desde mucho antes en el reino de Aragón. Para su aplicación
se elaboraron censos fiables de población y del ganado. El encabezamiento se generalizó en 1750 y estuvo vigente
hasta su abolición en 1835. El
historiador Albert Fàbrega (Fàbrega,
2020) ha estudiado bien este proceso. Consistía en fijar la cantidad de sal que
cada pueblo debía consumir durante el año, tanto para el gasto humano como para
el consumo del ganado. Los concejos municipales debían nombrar un síndico que
era quien tenía que personarse en el alfolí de referencia de ese municipio para
retirar la cantidad de sal acordada. Luego esta sal se distribuía entre los
vecinos. Pocas veces las cantidades ajustadas se correspondían con las
necesidades reales de la población, por lo que a menudo faltaba o sobraba sal. Una
Instrucción del 16 de Abril de 1816 estableció
el consumo obligatorio de media
fanega por persona y año, una cuartilla por cada pareja de animales de yugo al
año y una fanega por cada 100 cabezas de ganado al año. Si los administradores
de los alfolíes detectaban que los síndicos de los pueblos no recogían la sal
que tenían asignada para el año, estaban facultados para multarles exigiéndoles pagar el importe íntegro de la sal sin
ningún derecho a reclamar el género.
Los acopios fueron abolidos por Real Decreto a partir del 1
de Enero de 1835. El Estanco de la sal funcionaría a partir de entonces de
la misma manera que el Estanco del tabaco. El profesor de economía política y
ministro de Hacienda José de la Peña y
Aguayo (Peña, 1838) describió la abolición de los encabezamientos como el
fin, para las poblaciones del reino, de la obligación que hasta entonces tenían
de sacar de los almacenes un número determinado de fanegas para repartirlas
entre los vecinos, y por consecuencia “se
dejaba a la buena fe de la gente el ir a surtirse a los toldos (expendedurías
oficiales)”. En su análisis afirmó que, “…en
un país en donde abundan las salinas y las aguas saladas, era de presumir que luego que cesasen los acopios forzados,
nadie acudiese a los toldos de la Hacienda para comprar la sal a 52 reales la
fanega, cuando los contrabandistas la llevan a las mismas puertas de las casas
de los consumidores al precio de 8 o 10 reales."
El contrabando y el fraude
pervivieron mientras estuvo activo el Estanco de la sal. En algunas épocas el
precio de venta llegó a ser 10 veces superior al coste de producción. Y es que resultaba
muy socorrido engordar los impuestos a la sal para financiar conflictos bélicos
y obras públicas como la construcción y mantenimiento de canales y caminos. Lógicamente
estas medidas resultaron muy impopulares, especialmente para las clases bajas,
las principales perjudicadas, que intentaron
evitar los precios abusivos recurriendo a las fuentes y salinas cerradas, al
contrabando, al robo de la sal o a la compra-venta en negro.
Para intentar frenar el robo
y el contrabando, las salinas se cerraron y protegieron con muros y para su vigilancia se creó un cuerpo policial uniformado denominado
el Resguardo de salinas.
El Resguardo de salinas
perseguía a los delincuentes y vigilaba tanto las explotaciones abiertas, para
que evitar robos, como las salinas cerradas y prohibidas, para que nadie extrajera
sal gratuitamente de ellas. Además de los guardias del resguardo, Hacienda contaba
también con empleados dedicados a controlar a los fabricantes y evitar robos y
fraudes.
Las salinas importantes dispusieron de un destacamento permanente
de guardias del Resguardo que se alojaban en una caseta destinada a la
guarnición.
 |
| Salinas de Peralta de la Sal Antigua casa del vigilante de la salina. Dese lo alto dominaba todo el conjunto. Dominaba el conjunto. Autor de la foto: Santiago Noguero Mur (https://www.santiagonoguero.es/las-salinas-de-interior/) |
El 15 de mayo de 1848 el
cuerpo de Resguardo de las Salinas se
integró en el ejército y pasó a depender del Ministerio de la Guerra en
cuanto a organización y del Ministerio de Hacienda en cuanto a prestar servicio
de proteger las rentas y tributos del Estado.
En 1858 la provincia de Huesca contaba con 77 carabineros del cuerpo del Resguardo
de salinas con el puesto de comandancia en Naval.
El coste de mantenimiento de este cuerpo de vigilancia llegó a superar los
demás costes juntos de fabricación, transporte y administración de la sal
(Calvo y Calvo, 2020).
 |
| Uniformes del Real Cuerpo de Carabineros de España. Foto de: http://www.arscreatio.com/revista/articulo.php?articulo=1465 |
También a nivel legislativo
y judicial se persiguió el fraude, el robo y el contrabando. Se promulgaron
normas y se aplicaron severas penas para
disuadirlo. Como ejemplo, durante el reinado de Felipe V se promulgó la Real
Cédula de 5 de febrero de 1728 (Gallardo, 1808), estableciendo que quienes robaran
sal o salmuera deberían restituir la sal robada o su valor y, dependiendo de la
gravedad del hecho, serian castigados con multa en torno a los 2.000 ducados y
penas mayores: “si fuere noble o persona
decorada” 6 años de presidio en África,
y siendo “plebeyo” con penas de 6 años de galeras y 200 azotes. Estas
penas se agravaban para los que ayudaban a los ladrones.
El Desestanco de
la sal.
Las Cortes Constituyentes de 1869 declararan el Desestanco de la sal. La Ley se promulgó el 16 de junio de
1869 y empezó a regir el 1 de enero de 1870. Declaró libre la fabricación y
venta de la sal. Las salinas activas se devolvieron a sus anteriores
propietarios o se subastaron y se permitió la reapertura de algunas
inutilizadas y la construcción de otras nuevas (Rodríguez, 2015). En La Puebla
de Castro, ya lo hemos contado, se recuperó, solo para uso doméstico, el
manantial de Fuen Salada.
7. ESTRUCTURA TRADICIONAL DEL SALINAR
Diversas son las formas de obtener sal: por evaporación del agua
del mar, extrayéndola de minas de de sal gema, mediante la cocción de
determinados vegetales con alta concentración de sal, y por decantación y
evaporación del agua salada de ríos, lagos y manantiales.
En este último capítulo vamos a describir la obtención de sal de
manantiales siguiendo el prototipo de las salinas
tradicionales de la provincia de Huesca.
Empezaremos el recorrido por la fuente o por el pozo
artesiano (algunos de hasta 12 metros y más de profundidad) que suministraban
la salmuera; un agua que lleva disuelta una concentración de sal muy superior al agua
de mar. Desde aquí la salmuera se canalizaba hasta la balsa de almacenamiento y concentración (también llamada “pozanca”,
“poza” o “depósito”). En esta balsa permanecía estancada varios meses para que evaporara
el agua y se concentrara la sal en el agua que iba quedando. En el caso de que
la balsa recibiera agua de lluvia, al ser ésta menos pesada que el agua salada,
quedaba en la zona superior. Un conducto en la parte inferior de la balsa facilitaba
extraer el agua más concentrada en sal del fondo, sin que se mezclara con la
superficial, y conducirla a una balsa
auxiliar o pozo adosado, desde el que se distribuía, mediante canales, a
las Eras de cristalización.
 |
| Salina de Calasanz. En la parte inferior de la foto se aprecia claramente la balsa de almacenamiento y concentración. En la parte superior, las Eras de cristalización. Autor de la foto: Santiago Noguero Mur (https://www.santiagonoguero.es/las-salinas-de-interior/) |
Las Eras de cristalización (plataformas
o terrazas de evaporación) adoptaban formas
cuadradas, rectangulares o adaptadas al terreno. Sus dimensiones oscilaban
entre los 10 y los 20 metros cuadrados. Componían su fondo, cantos y tierra
prensados, y las paredes, tierra apisonada. Las mejoras incorporaron baldosas
de cerámica o barro cocido para el fondo, y para las paredes divisorias de las
eras, tablones de madera o mampostería recubierta por baldosas de cerámica con
arcilla en las uniones para evitar filtraciones.
El proceso de evaporación
en las Eras duraba varios días, dependiendo de la presencia o ausencia de
tormentas. El agua dulce de la lluvia, menos densa que el agua salada, quedaba
en la zona superficial y se eliminaba mediante el sangrado: las paredes de las eras contaban con orificios en la
parte alta que se destapaban para este fin.
A medida que iba evaporándose el agua, la sal comenzaba a
cristalizar en la superficie formando estructuras ligeras que flotaban sobre el
agua llamadas espuma de sal o flor de sal.
 |
| Espuma de sal o flores de sal en las salinas de Naval. Foto de Huescalamagia.es (https://www.descubrehuesca.com/huesca/el-salinar-de-naval/) |
Al avanzar la evaporación, la sal cristalizaba en el fondo de la
era. Se recogía amontonándola en un lado de la misma, donde permanecía varios
días para que escurriera el agua.
 |
| Salinas de Naval. Foto de Huescalamagia.es (https://www.descubrehuesca.com/huesca/el-salinar-de-naval/) |
De ahí se llevaba y acumulaba en el almacén ubicado en el propio salinar. El edificio solía contar con dos pisos: la planta baja para zona de almacenaje y la planta alta servía de vivienda del administrador.
 |
| Almacén de sal. Salinas de Añana (Álava). Foto de: http://www.euskonews.eus/0511zbk/gaia51104es.html |
Otro edificio, habitual en la época del Estanco de la sal, era la
caseta para el Resguardo de la salina,
cuerpo de vigilancia oficial, del que hemos hablado en el capítulo anterior.
Del almacén del salinar la sal era trasladada (“entroje”) al Alfolí (depósito general) también
llamado Almudín, localizado en el
pueblo. Desde éste pasaba finalmente a los “toldos” o puntos autorizados de venta.
8. BIBLIOGRAFÍA
Andolz Canela,
Rafael (1996), Más humor aragonés, Mira Editores, ISBN: 978-84-88688-33-0
Asso, Ignacio (1798), Historia de la
economía política de Aragón, Zaragoza.
Calvo Rebollar
Miguel (2017), El mineral de los 14.000
usos. La utilización de la sal a lo largo de la historia, De re metallica:
revista de la Sociedad Española de la Defensa del Patrimonio Geológico y
Minero, Nº 28, Madrid.
Calvo Rebollar,
Miguel y
Calvo Sevillano, Guiomar (2020), Sal
y salinas en la provincia de Huesca, Editorial Prames, ISBN:
978-84-8321-506-7
Canga Argüelles,
José (1834), Diccionario de Hacienda con aplicación a España, Imprenta de don
Marcelino Calero y Portocarrero, Madrid.
Catillón Cortada,
Francisco (1985), Las salinas de Aguinaliu, Calasanz, Juesu y Peralta (Huesca),
Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios
Altoaragoneses, Nº 99, pag. 69-90, ISBN: 0518-4088
Desafío Ribagorza (2015), Geo-Ruta 1: Diapiro de La Puebla de Castro,
http://desafioribagorza.blogspot.com/2015/10/geo-ruta-1-diapiro-de-la-puebla-de.html
Fàbrega, Albert (2020), Apuntes sobre la historia de la sal en
España, 2020.
Gallardo
Fernandez, Francisco (1808), Origen, progresos y estado de las rentas de la Corona de
España, su gobierno y administración.
Imprenta real, Madrid.
Gual Camera,
Miguel (1965), Para un mapa de la sal hispana en la Edad Media, en Homenaje a
Jaime Vicens Vives. I, Barcelona.
Instituto
Nacional de Estadística (1858), Número de expendedurías de sal, administraciones subalternas y Estancos
existentes en 1856, valores de los tabacos, importe de los premios de la
expedición y de la proporción entre estos y aquellos, Anuario 1858, Fondo
documental del Instituto Nacional de Estadística.
Lapeña Paúl, Ana
Isabel (1984), San Juan de la Peña y la posesión y explotación de Salinas, Aragón
en la Edad Media, Nº6, ISBN: 0213-2486
Mata Perelló,
Josép María y Vilaltella Farrás, Jaume (2013), Salinas continentales pirenaicas de Aragón,
Rodeno: revista de geología aragonesa, Nº12, ISBN: 1131-5393
Plata Montero,
Alberto (2006), El ciclo productivo de la
sal y las salinas reales a mediados del siglo XIX, Edita Diputación Foral
de Álava, Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente, Vitoria, ISBN:
84-7821-638-3
Peña (de la) y
Aguayo, José. (1838), Tratado de la Hacienda de España, Imprenta de la Compañía
Tipográfica, Madrid.
Rodríguez Gómez,
Juan Miguel (2015), La sal y las salinas de naval. El oro blanco del Somontano,
Editorial Instituto de Estudios Altoaragoneses, ISBN: 978-84-8127-268-0
Torres Rausa,
Antonio (2015), Castro en la Edad Media, Fernán Sánchez de Castro primer barón de la
Real Casa de Castro, https://puebladecastro.blogspot.com/2011/10/castro-en-la-edad-media-6-fernan.html